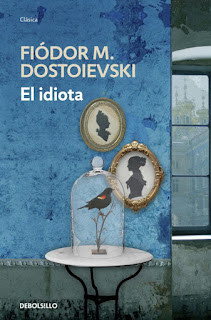V
REFLEXIONES SOBRE LA MENTIRA
¿Por qué, entre nosotros, todo el mundo miente?...
Estoy seguro de que todo el mundo va a detenerme aquí diciéndome: "¡Exagera usted tontamente: todo el mundo, no! Está usted hoy falto de asuntos y, a pesar de eso, quiere usted producir un pequeño efecto entre nosotros lanzando al acaso una acusación sensacional." Nada de eso: he pensado siempre en lo que acabo de decir. Sólo que ¿qué ocurre? Se vive cincuenta años con una convicción en cierto modo latente y, de pronto, al cabo de medio siglo, toma, no se sabría decir cómo, una fuerza imprevista, que, por decirlo así, la transforma en viviente. Desde hace poco me ha llamado más que nunca la atención la idea de que entre nosotros, hasta en las clases ilustradas, hay muy pocas gentes que no mientan. Hombres muy honrados mienten lo mismo que los otros. Estoy convencido de que en los demás pueblos, en la mayoría de los casos, tan sólo los bribones alteran a conciencia la verdad y sus mentiras son interesadas. Entre nosotros se goza mintiendo. Se puede a menudo afirmar que un ruso mentirá..., casi diría por hospitalidad, por ser agradable a su huésped. De este modo sacrifican su personalidad a la de su interlocutor. ¿No recuerdan ustedes haber oído a las gentes más escrupulosas exagerar ridículamente el número de verstas que sus caballos habían recorrido en tales o cuales circunstancias? Esto era para divertir al auditorio y excitarle a charlar a su vez. Y en efecto, el golpe no fallaba nunca; vuestro visitante, animado por vuestra hablilla, recordaba en seguida haber visto una troika adelantar al ferrocarril. ¡Oh, y qué perros de caza había conocido! Continuáis vosotros contando una extraordinaria historia acerca del talento del dentista parisiense que os orificó los dientes, o sobre la loca prontitud del diagnóstico de Botkine, que os curó de una enfermedad verosímil. Llegáis hasta creer la mitad de vuestro relato; siempre se llega a eso cuando se mete uno en ese camino. Más tarde, cuando volvéis a pensar en aquella ocasión, al recordar la atenta fisonomía de aquel que os escuchaba, os decís: "¡Ah, no; he mentido bastante!" Este último ejemplo no es muy afortunado, porque en el carácter del hombre está el mentir siempre cuando se extiende acerca de los detalles de una enfermedad que le hizo sufrir. Esto le cura por segunda vez.
Pero vamos a ver: ¿no os ha ocurrido nunca, al volver del extranjero, pretender que todo cuanto ha acaecido en el país de donde volvéis durante el tiempo que habéis estado en él ha pasado ante vuestros propios ojos? Aun he escogido mal mi ejemplo. ¿Cómo quieren ustedes que un pobre ruso sea un ser sobrehumano? ¿Cuál es el hombre que consentiría en hacer un viaje al extranjero si no tenía el derecho de traer consigo historias famosas? Busquemos mejor. Seguramente debéis haber hecho en vuestra vida revelaciones nuevas e increíbles acerca de las ciencias naturales..., sobre las quiebras o las fugas de los banqueros, y esto sin saber una palabra de Historia Natural ni haber estado jamás al corriente de los acontecimientos del mundo financiero. Es seguro que, por lo menos, habéis contado una vez, como si le hubiera ocurrido a usted mismo, una historia que sabéis de otra persona. ¿Y a quién se la habéis contado? Al individuo que había sido héroe de la anécdpta que él mismo os había comunicado. Habéis olvidado cómo, a la mitad del relato, se os aparecía la horrible verdad. Tal vez era la extraviada mirada de vuestro auditor la que os advertía... A pesar de eso habéis continuado..., ¡y qué contrariado! Aceleráis el fin de la historia y abandonáis precipitadamente a vuestro amigo, y ¡en qué estado! Entregado a vuestro mirífico relato, habéis olvidado preguntar a ese amigo noticias de su tía enferma...; no pensáis en ello hasta no estar en la escalera; le gritáis rápido vuestra pregunta al sobrino, que cerraba tranquilamente su puerta sin haberos respondido. ¡Y si queréis asegurarme que no contáis jamás anécdotas, que nunca habéis puesto el pie en casa de Botkine, que jamás habéis preguntado a un sobrino noticias de su tía mientras bajabais por la escalera, no os creeré!
"Broma pesada —me dirán—; una mentira inocente es bien poca cosa; eso no remueve nada en el sistema del universo." Sea; convengo en que todo eso es muy inocente; no hablo más que del grave defecto de carácter que indica esa manía de la mentira.
"La delicada reciprocidad de la mentira es una condición indispensable al buen funcionamiento de la sociedad rusa", agregaré aún. ¡Bueno! Y acepto el que no haya más que un grosero capaz de desmentiros cuando habléis del número de verstas recorridas o de los milagros operados sobre vosotros por Botkine. En efecto, sólo un imbécil puede tener la pretensión de castigaros inmediatamente por una venial alteración de la verdad. De todos modos, ese lujo de pequeñas mentiras es un rasgo muy importante de nuestras costumbres nacionales. Prueba que los rusos tenemos, no diré odio a la verdad, pero sí una disposición a considerarla como prosaica, aburrida, burguesa; pero, precisamente, evitándola sin cesar, hemos hecho de ella una cualidad rara, preciosa e inapreciable en nuestro mundo ruso. Hace mucho tiempo que ha desaparecido de entre nosotros el axioma de que la verdad es lo que hay aquí más admirablemente sorprendente, y que excede, por lo inesperado, a lo más fantástico que puede imaginarse. Y, sin embargo, el hombre ha transformado de tal manera todo que las más increíbles mentiras penetran mucho mejor en el alma rusa, pareciendo mucho más verosímiles que la cruda verdad. Creo, además, que ocurre un poco lo mismo en el mundo entero.
Esta manía de falsearlo todo demuestra que aún tenemos vergüenza de nosotros mismos. ¿Cómo podría ser de otro modo, cuando se ve que, en cuanto se aborda la sociedad, el ruso hace cuanto puede por aparecer distinto de lo que en realidad es?
Herzen ha dicho, a propósito de los rusos que viven en el extranjero, que no saben estar en sociedad, hablando muy alto cuando es preciso callarse, y siendo incapaces de decir una palabra de manera conveniente y natural cuando se espera de ellos algunas palabras Y es exacto. En cuanto un ruso fuera de su país tiene que abrir la boca, se tortura para enunciar opiniones que puedan hacerle considerar todo lo menos ruso posible. Está absolutamente convencido de que un ruso que se presenta tal cual es, será mirado como un ser grotesco. ¡Ah! Si logra aparentar maneras francesas, inglesas, en una palabra, extranjeras, será muy distinto: tendrá derecho a toda la estimación de sus vecinos de salón. Haré todavía una pequeña observación: esta cobarde vergüenza de sí mismo es en él casi inconsciente. Al obrar así, obedece a sus nervios, a un capricho momentáneo.
—Yo soy completamente inglés de sentimientos y de vida —afirmará un ruso.
Y sobrentenderá: "Luego es preciso respetarme como se respeta a todos los ingleses." Mas no hay un alemán, ni un inglés, ni un francés, que se avergüence de mostrarse tal como su medio lo ha creado. El ruso se da de ello cuenta muy claramente; pero admite, sin que esa convicción sea en él muy clara, que por eso es por lo que esos extranjeros son muy superiores a él mismo, y, consecuentemente, desearía parecer muy alemán, muy inglés o muy francés.
—Pero eso que contáis es cosa muy conocida, harto vulgar —me harán observar. Sea; pero he aquí algo de lo más característico: el ruso hará, esencialmente, por pasar como más inteligente que todos, o, si es muy modesto, por no parecer más tonto que otro. Y parece decir: "Confiesa que no soy más tonto que el término medio, y reconoceré que en tu clase no eres un idiota."
Ante una celebridad europea, el ruso se sentirá encantado haciendo genuflexiones; lo admirará todo, en el gran hombre, sin examen, de la misma manera que desearía le consagrasen a él mismo como espíritu selecto sin estudiarle demasiado. Pero si la celebridad ha dejado de estar a la moda, si el personaje ha perdido su pedestal, nadie en el mundo será más severo en su apreciación del héroe caído que nuestro ruso. Su desprecio burlón no tendrá límites.
Nos sentiremos ingenuamente asombrados cuando una casualidad nos revele que Europa continúa considerando al grande hombre que ya no está de actualidad como un grande hombre.
Pero este mismo ruso, que venera ciegamente al favorito del éxito, jamás querrá aceptar en público que sea inferior al hombre de genio que acaba de sincerar: "¡Goethe, Liébig, Bísmarck, está muy bien —dará perfectamente a entender—; pero también estoy yo!"
En una palabra: el ruso más o menos ilustrado jamás llegará a poseer bastante grandeza de alma para reconocer francamente una superioridad real. Que no se burlen demasiado de mi "paradoja". El rival de Liébig tal vez ni siquiera haya terminado sus estudios en el Instituto.
Suponed que nuestro ruso se encuentra a Liébig en un vagón, sin conocerlo, y que el sabio entabla conversación sobre Química; nuestro amigo logrará colocar su pequeña reflexión, y no cabe dudar de que llegará a disertar sabiamente —sin saber de aquello de que hable otra palabra que "química"—. Verdad es que pondrá a Liébig enfermo de asco; pero ¿quién sabe si en él espíritu de los oyentes no habrá clavado al gran químico? Porqué un ruso sabe siempre hacer un magnífico empleo del lenguaje científico, sobre todo cuando no comprende los asuntos de que trata. Y al mismo tiempo asistiremos a un fenómeno particular del alma rusa. Én cuanto uno de nuestros compatriotas de las clases ilustradas se ve en presencia de un "público", no sólo no duda ya de su gran talento, sino que hasta se figura poseer la ciencia infusa.
En su fuero interno un ruso se burla un poco de ser instruido o ignorante... Rara vez se hará esta pregunta: Pero... ¿sé realmente algo?
Si se la hace, responderá a ella de modo que satisfaga su vanidad, hasta si tiene conciencia de no poseer más que conocimientos rudimentarios.
Me ha ocurrido a mí mismo, recientemente, oír en un vagón, en el curso de un viaje de dos horas, toda una conferencia sobre las lenguas clásicas: un solo viajero discurseaba y todos los demás bebían sus palabras. Era un desconocido para todos los que en el departamento se encontraban. Era robusto, de edad madura, de fisonomía distinguida, hasta señorial, y hablaba remachando las palabras. Parecía evidente, a quien le escuchaba, no solamente que disertaba por primera vez sobre semejante asunto, sino que no había jamás pensado en aquello con que nos entretenía. Era, pues, una sencilla, pero brillante improvisación. Negaba en absoluto la utilidad de la enseñanza clásica y llamaba a su introducción entre nosotros "un error histórico y fatal". Por lo demás, fue la única palabra violenta que se permitió: había tomado las cosas desde muy abajo para exaltarse fácilmente. Las bases sobre las que establecía su opinión carecían tal vez de solidez, y sus razonamientos eran poco más o menos los de un colegial de trece años o de algunos periodistas, entre los menos competentes. "Las lenguas clásicas, decía, no sirven para nada; todas las obras maestras latinas, por ejemplo, han sido traducidas. Luego ¿para qué estudiar una lengua que no tiene nada más que confiarnos?..." Su argumentación produjo en el vagón el mayor efecto, y cuando nos abandonó, varios viajeros, la mayor parte señoras, le agradecieron el placer que con su discurso les había proporcionado. Estoy muy seguro de que descendió del vagón persuadido de que era un genio.
Hoy las charlas en público (en vagón o en otra parte) han cambiado de carácter. Ahora parecen buscarse educadores y se escuchará siempre favorablemente una conversación que desflore más o menos todos los grandes temas sociales. Varias personas desconocidas unas de otras sienten cierta molestia en ponerse a hablar juntas. En los comienzos hay siempre cierta reserva molesta. Pero cuando han comenzado, los interlocutores se hacen a veces tan sublimes que sería prudente contenerlos para impedir que se les fuese el santo al cielo. Verdad es que a menudo, la charla se desenvuelve sobre cuestiones financieras o políticas, pero miradas desde un punto de vista tan elevado que el público vulgar no comprende nada de ellas. Este vulgum pecus escucha con humilde deferencia, y el aplomo de los discurseadores crece con ello. Claro es que estos luchadores pacíficos tienen poca confianza los unos en los otros, pero se separan siempre con buenas palabras, tal vez confesándose mutuamente reconocidos. El secreto para viajar de una manera agradable consiste en saber escuchar amablemente las mentiras ajenas y creerlas lo más posible, pues, con esa condición, os dejarán producir cuando os llegue el turno vuestro pequeño efecto, y de este modo el provecho será recíproco.
Pero, como ya os lo he dicho, existen temas generales que interesan a todo el público, letrado o iletrado, y el más ignorante se apresura a decir su opinión sobre estas cuestiones de vital importancia. Ya no se trata entonces únicamente de pasar el tiempo todo lo más agradablemente posible. Repito que hoy quieren instruirse. Hay sed de aprender, de explicarse las interioridades de la vida contemporánea; se buscan iniciadores, y son las mujeres, sobre todo las madres de familia, las que están impacientes por descubrir a estos profetas de lo nuevo. Reclaman guías, consejos sociales. Están dispuestas a creerlo todo. Hace algunos años, cuando se carecía de nociones exactas sobre nuestra misma sociedad rusa, su empresa casi no tenía término posible. Pero hoy su campo de investigación se ha ensanchado. Sin embargo, puede predecirse que todo discurseada dotado de un exterior casi conveniente (pues conservamos una fatal superstición que convierte a todos los rusos en fáciles víctimas mixtificadas por lo que llaman buenos modos), todo discurseador de buen aspecto, disponiendo de un vocabulario florido, tendrá probabilidades para convencer a sus oyentes de todo cuanto le agrade asegurar. Es justo añadir que, para esto, deberá mostrar opiniones de las llamadas "liberales". Pero esta observación casi era inútil.
Otro día, encontrándome también en un vagón —era recientemente— pude oír a uno de nuestros compañeros de viaje desarrollarnos todo un tratado de ateísmo.
El orador era un personaje con cabeza de ingeniero mundano, serio por otra parte, y visiblemente atormentado por la enfermiza necesidad de hacerse prosélitos. Debutó con consideraciones sobre los monasterios. Pude conjeturar fácilmente que de estos conventos no sabía nada. Creía que los monasterios nos habían sido impuestos por un decreto sacerdotal y que el Estado tenía que dotarlos, proveer a sus gastos, en una palabra, sostenerlos. Se le hubiera sorprendido grandemente haciéndole saber que los frailes forman asociaciones independientes. Partiendo de su creencia en un parasitismo legal, exigía, en nombre del liberalismo, su cierre inmediato. Por una ligera extensión de sus ideas, fue a parar de manera natural al ateísmo absoluto. Sus convicciones, decía, estaban basadas en las ciencias exactas, naturales o matemáticas. ¡Cómo desatinaba hablando de las ciencias naturales y de las matemáticas! Por otra parte, aunque le hubieran amenazado de muerte no habría podido citar ni un solo hecho que revelase su conocimiento de aquellas ciencias. Todo el mundo le escuchaba piadosamente. "Por mi cuenta, peroraba! no le enseñaré a mi hijo más que una cosa: a ser un hombre honrado y a burlarse de todo lo demás." Estaba convencido de que no necesitábamos ninguna clase de doctrinas superiores a las que rigen la marcha de la Humanidad; que se encuentran, por decirlo así, en nuestro bolsillo las llaves que abren los dominios del bien: la fraternidad, la beneficencia, la moralidad, etc. Para él, la duda no existía. Como el discurseador de quien hablé antes, obtuvo un triunfo resonante. Había allí oficiales, ancianos, señoras jóvenes. Se le dieron las gracias también, cuando descendió del vagón, por haber hablado de una manera tan deliciosamente interesante. Una de nuestras vecinas de departamento, una madre de familia, mujer muy distinguida, muy elegante y en buena posición, llegó hasta a hacernos saber que, en lo sucesivo, se guardaría muy bien en pensar que el alma fuese otra cosa que "un humo cualquiera". Claro que el señor con cabeza de ingeniero mundano descendió del vagón mucho más considerado de lo que había subido.
Esta consideración, que un montón de gentes de aquella fuerza sentían por su propio valer, es una de las cosas que más me asombran. No se puede uno asombrar de que existan tontos y charlatanes. Pero aquel hombre no era absolutamente un tonto. No era, indudablemente, tampoco ni un mal hombre, ni un hombre grosero; hasta apostaría cualquier cosa a que era un buen padre de familia. Sólo que no sabía nada de las cuestiones de que había tratado. No se diría nunca: "Mi buen Ivan Ivanovitch (le bautizo por el momento), has discurseado hasta perder el aliento y, sin embargo, no sabes ni una palabra de lo que has contado. Has chapoteado en las matemáticas y en las ciencias naturales, cuando sabes mejor que nadie que has olvidado cuanto de eso te enseñaron. ¡Cuan lejos está hoy la escuela especial donde tú estudiaste! ¿Cómo te atreves a dar una especie de curso a personas que te son desconocidas y algunas de las cuales han aparentado sentirse "convertidas" por tus desatinos? Bien ves que has mentido desde la primera palabra hasta la última, ¡Y te has sentido orgulloso por tu triunfo! ¡Harías mejor en sentirte avergonzado!" Tendría infinidad de razones para dirigirse ese breve sermón; pero, ¡ay!, es probable que sus ocupaciones habituales no le dejen tiempo para preocuparse de esas pequeneces. Creo que ha debido experimentar un vago remordimiento, pero pronto habrá pasado a otro asunto en sus meditaciones, diciéndose que, después de todo, no se trataba de un caso de conciencia. Esta ausencia de buena y sana vergüenza en el ruso es para mí un raro fenómeno. Se nos dirá que esa inconsciencia es general entre nosotros, pero justamente por eso es por lo que a veces desespero del porvenir de tal nación, de sociedad tal.
En público, un ruso será un europeo, un ciudadano del mundo, el caballero defensor de los derechos del hombre; tanto peor si en su fuero interno se siente un hombre completamente distinto, fríamente convencido de lo contrario de lo que ha profesado. Vuelto a su casa exclamará, si es preciso: "¡Eh! Váyanse al diablo las opiniones y hasta la libertad! ¡Que me golpeen si quieren! ¡Me burlo de ello!"
¿Os acordáis de aquel teniente Pirogoff que, hace una cuarentena de años de esto, fue golpeado en la calle Grande-Mistchanskaïa por un aserrador llamado Schiller? Es de lamentar que los Pirogoff abunden demasiado para que sea posible golpearlos a todos: "¡Muy mal, se dijo Pirogoff, que no se sabrá nada!" Recordaréis que el teniente golpeado fue, inmediatamente después de recibida la paliza, a comer un pastel de hojaldre, para reponerse de sus emociones, y que aquella misma noche se distinguió, en la reunión dada por un alto funcionario, como bailarín incomparable. ¿Qué pensáis de esto? ¿Creéis que en el momento en que, mientras bailaba, torturaba sus miembros acardenalados y dolientes, se había olvidado de la contundente corrección? No; seguramente no la había olvidado, pero indudablemente, se decía: "¡Bah! Nadie sabrá nada.” Esta facilidad del carácter ruso para acomodarse a todo, hasta a un contratiempo deshonroso, es tan grande como el mundo...
Estoy seguro de que el teniente Pirogoff estaba tan por encima de aquellas idiotas vergüenzas, que la noche en cuestión habríase declarado a su pareja —la hija de la casa— y la hubiera pedido formalmente en matrimonio. ¡Es casi trágica la situación de una muchacha que entabla relaciones con un hombre al que han vapuleado aquel mismo día y al cual "no le importa”! Y... ¿qué pensáis que hubiera ocurrido si ella hubiera sabido que su pretendiente había recibido la tunda, si el oficial apaleado y contento se hubiera, de todos modos, preocupado en contarlo? ¿Se hubiera casado con él? ¡Ay, sí!... Con la condición de que el mundo no fuese enterado del secreto del manoseo administrado al novio.
Creo que, sin embargo, se puede, en general, abstenerse de colocar a las mujeres rusas en la categoría de los Pirogoff. Se advierte cada vez más en nuestra población femenina una verdadera franqueza, perseverancia y un sentimiento verdadero del honor, un gusto loable por la investigación de la verdad, sin olvidar una frecuente necesidad de sacrificarse. Por otra parte, las mujeres rusas se han distinguido en esto siempre de los hombres. Han testimoniado en todo tiempo un mayor horror a la mentira que sus hermanos y sus maridos; hay muchas entre ellas que no mienten jamás. La mujer es, entre nosotros, más perseverante, más paciente en su labor; aspira más seriamente que el hombre a hacer su obra y a hacerla por el amor de la obra misma, y no únicamente por distinguirse. Creo que podemos esperar de ella una gran ayuda.